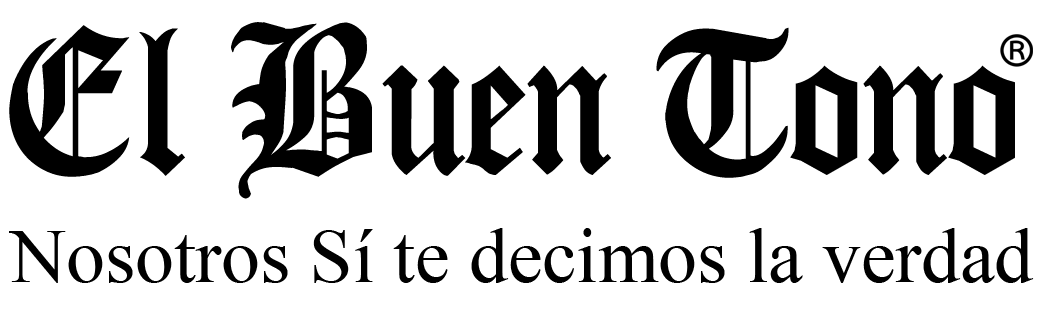En la vida pública hay una regla no escrita, pero implacable:
cuando la opinión pública condena, la sentencia legal llega tarde.
No importa lo que diga el expediente.
No importa cuántas pruebas se desahoguen.
No importa si la verdad es más compleja.
Si el pueblo ya dijo “culpable”, el veredicto es irreversible.
Vivimos en una época donde la percepción supera a la realidad, donde el relato pesa más que el dato, donde la repetición de una acusación termina por sustituir su demostración. La justicia dejó de ser un proceso y se volvió una impresión.
Hoy, muchas personas no son juzgadas en tribunales, sino en titulares.
No enfrentan procesos, enfrentan narrativas.
No buscan defenderse, buscan sobrevivir al linchamiento.
La sentencia mediática tiene una ventaja brutal: es rápida, emocional y no exige pruebas. Basta una historia bien contada para destruir reputaciones, familias y vidas completas. Después, aunque la justicia legal llegue, ya no repara nada.
Porque hay absoluciones que no liberan
y condenas sociales que son perpetuas.
El derecho debería ser el espacio donde la razón enfría la pasión. Pero cada vez más ocurre lo contrario: el juez llega cuando la multitud ya decidió. Y entonces el proceso se vuelve una formalidad, no una búsqueda de verdad.
Hay una frase que lo resume todo:
la verdad jurídica ya no compite en igualdad de condiciones con la verdad percibida.
Y eso es peligroso.
No porque todos los acusados sean inocentes, sino porque, cuando aceptamos que la percepción sustituya a la prueba, nadie está a salvo. Hoy es el impopular. Mañana, cualquiera.
Las sociedades maduras no son las que nunca se equivocan, sino las que entienden que la justicia no puede funcionar como un aplausómetro, que la verdad no se decide por consenso emocional, que el castigo no puede anteceder al juicio.
Cuando renunciamos a eso, dejamos de tener justicia.
Tenemos espectáculo.
Y el espectáculo siempre necesita una víctima nueva.
Luis Ángel Bravo Contreras, abogado litigante