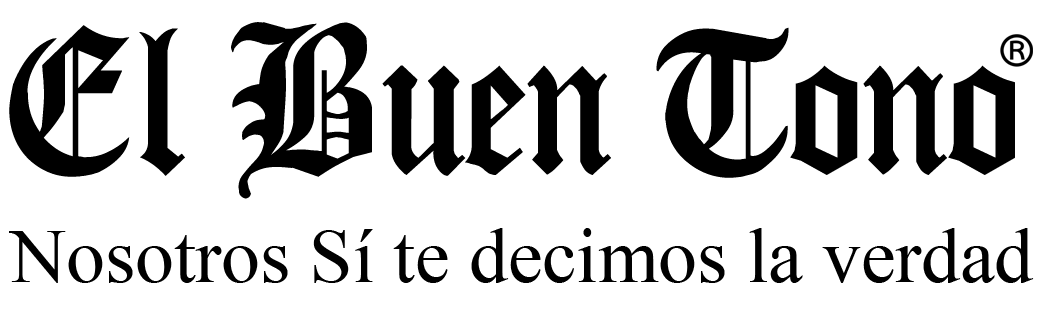No fue una buena idea: si decidieron publicar el patrimonio del presidente Peña Nieto debieron hacerlo con la misma honestidad que quisieron presumir. En esta delicada materia no puede haber cálculos mediáticos ni medias tintas, porque el efecto de la ambigüedad es mucho peor. Desde Kant hasta nuestros días sabemos que quien dice la verdad a medias, en realidad oculta una injusticia. Así que, en todo caso, fue mucho más honesta la posición del procurador Murillo Karam quien, de plano, prefirió guardar total reserva sobre sus bienes personales que fingir apertura y transparencia.
Lo único que queda perfectamente claro tras la publicación de los bienes de nuestros gobernantes es que, para el presidente Peña Nieto, la lucha contra la deshonestidad es solamente instrumental: una herramienta para construir la imagen de apertura y buena fe que quiere proyectar, sin contenido sustantivo. No sólo porque el listado de los bienes publicados no sirve para comparar los ingresos que ha tenido con los bienes que ha adquirido, sino que tampoco servirá para medir el incremento de su patrimonio a lo largo del sexenio, como lo reclaman las convenciones internacionales que ha suscrito México para combatir la corrupción. Lo que sucedió fue una puesta en escena que impide cualquier comparación, que produce más dudas que certezas y que revela que la verdadera rendición de cuentas no está en las prioridades del sexenio.
Si quería proyectar una imagen impecable, lo que produjo fue una señal de desenfado: como si lo importante no fuera honrar la honestidad sino sólo parecer honesto. Una vieja actitud que forma parte de las peores tradiciones mexicanas y que, al reproducirse desde la Presidencia, otorga una suerte de licencia para todos los demás. Y más aún cuando, en la propia declaración de bienes presentada, se dice que el Presidente ha recibido “donaciones” personales que están expresamente prohibidas en las leyes de responsabilidades.
Esa declaración debería bastar para iniciar una investigación a fondo sobre el origen de esas donaciones. Pero eso no sucederá, pues la tarea le correspondería a la moribunda Secretaría de la Función Pública que, además, depende del propio Presidente.
Que la verdadera rendición de cuentas no forma parte de las prioridades del gobierno no es, tampoco, ninguna novedad. Cuando era candidato, Enrique Peña Nieto se negó a reunirse con los integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas para discutir la agenda que ese grupo estaba proponiendo, incluso después de que su equipo de campaña conoció todos los detalles. Más tarde, para zanjar el tema lanzó la idea de la Comisión Anticorrupción e hizo suyas las propuestas que ya venían del sexenio anterior, con la ley de contabilidad gubernamental y el fortalecimiento del IFAI. Y al comenzar el periodo bajo su mandato recuperó el acuerdo de austeridad que ya habían usado otros gobiernos. Y nada más: un conjunto de propuestas para salvar el trance de la opinión pública, acaso, pero no para modificar las condiciones que han convertido a México en uno de los campeones mundiales de la corrupción.
Al formar sus gabinetes temáticos, la lucha contra la corrupción quedó al margen, mientras que en el Pacto por México el tema se ganó un acápite especial, pero sus contenidos solamente llenan una página, en la que se repiten las fórmulas ya diseñadas para taparle el ojo al macho. ¿Para qué preocuparse más de esos asuntos, si algún día habrá una Comisión Nacional Anticorrupción con bonitos edificios y abundantes presupuestos que se ocupará de responder todas las preguntas que hoy resultan francamente incómodas?
Entretanto, todo parece indicar que la corrupción seguirá siendo el aceite para los engranes del sistema. Pero mientras eso siga sucediendo, habrá que hacer notar al Presidente que, al menos en este territorio, nadie puede engañar con la verdad. Con la honestidad simplemente no se juega.
Investigador del CIDE