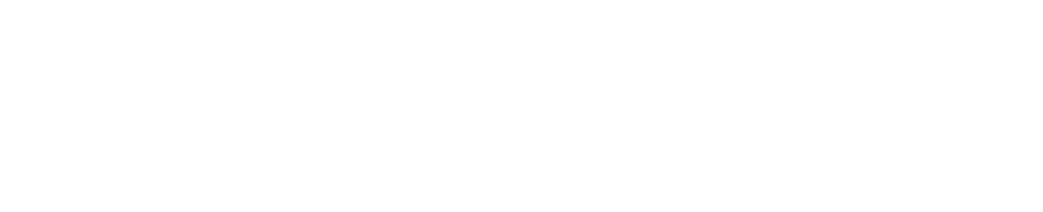La historia de horror que se escribió en Iguala y Cocula, Guerrero, a finales de septiembre ha galvanizado a la sociedad mexicana.
Es indudable que hay una gran solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos, así como la exigencia generalizada de que se erradiquen la impunidad y la corrupción.
Los hechos de hace mes y medio ya han tenido consecuencias. El país se ve distinto a sí mismo y se ve diferente desde el extranjero. Las autoridades, que no habían actuado para resolver miles de desapariciones, se han dedicado a investigar éstas.
La democracia ha sido puesta a prueba. La clase política, cuestionada. El PRD, partido del que surgieron como autoridades el gobernador guerrerense Ángel Aguirre y el alcalde igualteco José Luis Abarca, vive una de sus peores crisis internas.
Sin embargo, por debajo de la justificada indignación corre una corriente de aprovechamiento
político.
La impulsan organizaciones que, desde hace años, han repudiado la democracia como forma de organización social y han propugnado por la violencia como método para tomar el poder.
No son muy numerosas, pero es innegable que han aprendido a azuzar el odio entre mexicanos y aprovechar la gran brecha social para justificar sus acciones
incendiarias.
Una persona que asistió a la marcha del sábado pasado por la presentación de los desaparecidos me mandó por WhatsApp las siguientes palabras: “Me preocupó la novatez e inocencia de muchos manifestantes frente a las acciones de los provocadores con estrategia y cero ingenuidad. Hubo un momento en que me asusté”.
Se refería a la presencia en la manifestación de grupos organizados —llámeles anarquistas o como quiera— que desde la semana pasada han hecho acciones pirómanas, supuestamente para apoyar la lucha de los normalistas de Ayotzinapa.
Primero quemaron por completo una unidad y una estación del Metrobús y luego le prendieron fuego a la puerta de Palacio Nacional. Por cierto, es nuestro Palacio Nacional, el de todos los mexicanos, no de Enrique
Peña Nieto.
Me pregunto qué hubiera pasado si ese puñado de violentos —las crónicas dicen que no eran más de 15— hubieran penetrado en el recinto. ¿Habrían grafiteado los murales de Diego Rivera? ¿Habrían tirado la fuente de Pegaso? ¿Habrían incendiado el museo dedicado a la vida de
Benito Juárez?
En las redes sociales, muchos han especulado que los violentos de la noche del 8 de noviembre fueron “provocadores enviados por la Sedena”. Yo no especulo, no sé quiénes eran. Yo vi destrucción de bienes históricos del país y me dio coraje.
Más coraje me dio que, como siempre, la policía fue incapaz de poner el orden y detener a los vándalos y consignarlos. Siempre resulta que se equivoca de detenidos. Siempre llega demasiado tarde y actúa sin organización ni técnica para aprehender. Y, así, sólo cabe esperar el próximo acto de vandalismo.
El domingo pasado, en Círculo de Ideas, el programa de análisis de Excélsior TV, mi compañero Humberto Musacchio, un hombre curtido en la lucha social, decía que en los años 60 y 70, cuando a él le tocó marchar, los manifestantes daban la cara. No marchaban con capuchas
como hoy.
El uso de capuchas por parte de algunos manifestantes violentos, junto con el terror que tiene la autoridad de que la acusen de “represora”, complica la tarea de detener a quienes salen a la calle para pintarrajear paredes, chocar con la policía y saquear negocios.
No andemos con rodeos: esos grupos, a diferencia de la mayoría de los manifestantes y, sobre todo a diferencia de la enorme mayoría de los ciudadanos de este país, quieren imponer una agenda política de cambio por medio de la violencia. Y están usando la tragedia de Iguala-Cocula como pretexto para llevarla adelante.
Ayer, destruyeron las sedes estatales de dos partidos políticos en Morelia y uno en
Chilpancingo.
Como si este país no hubiera tenido suficiente violencia en su historia, como si no estuviera viviendo uno de sus peores episodios de horror propiciado por delincuentes, quieren agregarle ardor
revolucionario.
Esa noche del 8 de noviembre, mientras el mundo celebraba un cuarto de siglo de la caída del Muro de Berlín, en el Zócalo de la Ciudad de México, esos grupos jugaban a la Comuna de París sin que la autoridad consiguiera imponer el orden.
No dudo que el objetivo fuera que la foto de la puerta de Palacio incendiándose diera la vuelta al mundo para así dar la impresión de que México está al borde de una insurrección popular.
Afortunadamente, no lo está. México está herido y urgido de cambio. Pero el cambio que quiere la enorme mayoría de los mexicanos no pasa por el incendio de edificios públicos, históricos o no.
El cambio que quiere México no se logra bloqueando el aeropuerto de Acapulco, algo que sólo afecta a la agónica economía de Guerrero y a miles de acapulqueños que viven del turismo.
El cambio que México quiere, el que le urge, es el de la legalidad. Que haya Estado de derecho para todos. Que no se necesite dinero para acceder a la justicia. Que ser funcionario no sea sinónimo de impunidad ni corrupción. Que no se valga afectar a terceros para promover una causa o denunciar una arbitrariedad, por muy justas que sean la causa y la denuncia.
La revuelta es un espejismo. Jóvenes en los años 60 y 70 murieron intentando el cambio por esa vía. Sus acciones y la respuesta ilegal —represora, esa sí— de la autoridad dejaron muchas heridas. Sus ideas se han probado equivocadas. No es por ahí.