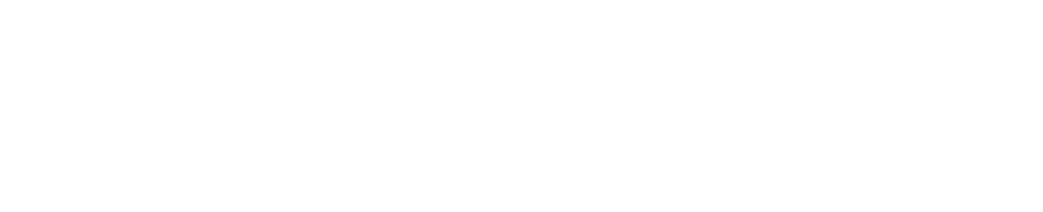Andrés Timoteo
Columnista
DÍA 32: CRÓNICAS DEL ENCIERRO
Una. Eran huérfanos, ella tenía 11 años y el pequeño siete. A sus padres se los llevó la “peste blanca” y fueron ‘recogidos’ en la casa de dos tías paternas. El par de solteronas no los quería, los recibieron por obligación, para evitar ‘el qué dirán’. Las dos eran implacables con los hermanos a los que trataban más como criados que como familiares. Pronto, las tías también quedaron atrapadas por la tisis o tuberculosis que estaba incontrolable en México a principios del siglo XX.
Primero, una cayó en cama, la aislaron en una habitación a la que solo accedía el médico y ¡la sobrina!, a la que obligaron, además de llevarle comida y medicamentos, a recoger los paños ensangrentados por los tosidos de la tía. Era también, junto con el hermano, la encargada de lavar pañuelos, sábanas, manteles y demás ropa de cama. Impensable quemarla. Obviamente, los dos niños eran prescindibles, si se contagiaban y morían nadie los lloraría. Eran los asistentes perfectos.
Murió la tía y poco después cayó enferma la otra. La niña siguió haciendo el trabajo de mucama obligada a atender la enferma. Era seguro que se infectaría, pero milagrosamente eso no ocurrió. Nadie se lo explicaba. Años más tarde, la pequeña contó que, en los albores de la tragedia de las tías, escuchó tras la puerta un consejo que les dieron contra la tuberculosis: hervir zopilotes y tomar el caldo. Los zopilotes son carroñeros, comen carne podrida y no mueren, entonces debería haber algo en ellos que resistía a las células dañadas por el bacilo de la tuberculosis.
Por las noches, la niña se escabullía a la cocina y robaba pocillos de la infusión del ave. La tomaba ella y obligaba a su hermanito a beberla. ¡Sabía horrible!, pero era la única medicina a su alcance. María en Gracia, así se llamaba la niña, murió a los 80 años y su hermano, Rafael, a los 78. Sobrevivieron a la “peste blanca”. Vivieron para contarla.
Dos. Martine ahora tiene 90 años, pero cuando tenía diez el ejército de Adolfo Hitler invadió París y la ocupó durante cuatro años, de 1940 a 1944. Su abuelo, un antiguo monarquista desafió la orden alemana de delatar y entregar a todo judío para ser deportado a los campos de concentración y alojó en la buhardilla de su mansión del barrio Le Marais a una familia de seis integrantes, los padres y cuatro niños. Martine y su hermanito Yves acompañaron en el encierro a sus amiguitos judíos
En esa buhardilla jugaban y convivían, todo en completo silencio para no delatar a los escondidos. Y aprendieron a compartir. Los abuelos les enseñaron que donde comían dos podían comer cuatro o más. “No salían para nada, vivían encerrados, cuidándose de esa plaga llamada nazismo. Hitler era un virus mortal”, recuerda Martine, ahora profesora jubilada. Habla de su abuelo encantada y pregona: ¡Je suis très fière de lui! (“¡Estoy tan orgullosa de él!”).
Fueron cuatro años de encierro que valieron la pena porque los ayudaron a sobrevivir a la peste nazi, acota. Ahora, la maestra Martiene enfrenta otro encierro con ella misma como blanco de la pandemia del Coronavirus, lleva un mes confinada y éste le recuerda aquel encierro en la buhardilla de Le Marais. “Es más cómodo pero el miedo es igual, ahí afuera camina la muerte, aunque la gente resistirá”, dice rememorando las palabras que hace ochenta años les repetía el abuelo todas las noches.
Tres. En la fría Galicia existe una leyenda conocida como “La Santa Compaña”, una procesión de ánimas que de vez en vez recorre las calles de los pueblos para recoger las almas de los que mueren. “La Santa Compaña” todavía despierta un miedo tremendo en las regiones rurales, aunque esos fantasmas andantes fueron reales hace casi siglo y medio. No eran espectros sino personas que se dedicaban a recoger los cadáveres de aquellos que morían por el cólera que devastó el norte español entre 1853 y 1856
La prensa de la época hablaba de hasta 300 muertos por día. Había casas en la que todos morían y los cadáveres permanecían allí hasta que el olor los delataba. En La Coruña se prohibió que las iglesias tocaran las campañas para atenuar el pánico de la población que se encerró a piedra y lodo, aunque las carrozas de los empleados públicos-principalmente sepultureros- si sonaban una campanilla su paso para avisar a la gente que no saliera ni se cruzara porque transportaban los cuerpos de los infectados.
Los cementerios se saturaron y tuvieron que cavar enormes fosas comunes donde se arrojaron miles de cadáveres. Hoy, los historiadores siguen indagando el paradero de los que terminaron en aquellas tumbas anónimas. Los gallegos vivieron mucho tiempo encerrados y el recorrido diario de los recolectores de muertos se convirtió en leyenda, pero eran los sanitarios de la época, los que luchaban en el exterior contra la epidemia.
Héctor, profesor de historia y coruñés emigrado a Francia, relata lo que le contó su abuelo quien, a su vez, escuchó esas historias del suyo en aquella Galicia profunda. “Hoy parece que es así”, menciona. No es la primera peste ni el primer encierro. Los jóvenes no tienen noción porque no lo han vivido, pero hay que recurrir a la memoria colectiva, la que se acumuló con el paso del tiempo, recomienda el historiador.