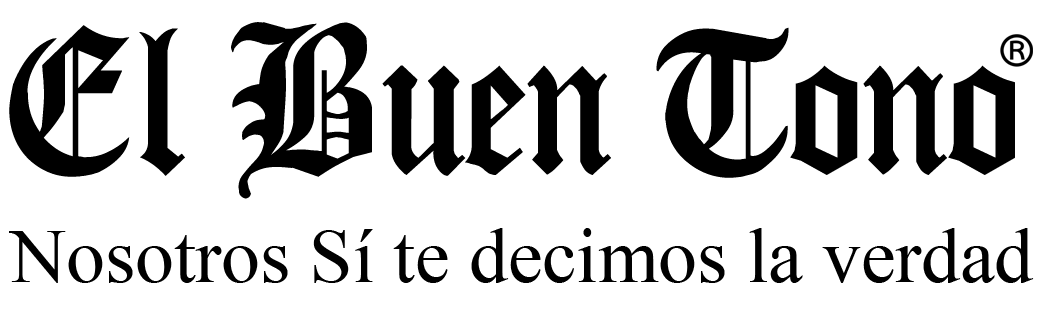La visión dominante en nuestro país es que el Congreso funciona cuando cumple dos papeles. Uno, derivado de la herencia presidencialista, consiste en aprobar lo que el Ejecutivo propone. El otro, derivado del orden social imperante, consiste en aprobar las leyes que son funcionales a ese orden conservador. En una coyuntura cargada de riesgos y con un Estado muy debilitado, la funcionalidad del Senado debiera ser otra: convertirse en una institución que contribuya a prestigiar a las instituciones del Estado y una vía para canalizar por vías institucionales la inconformidad social. El Senado puede convertirse en una pieza clave de la gobernabilidad democrática. Este papel es el que está empezando a jugar y puede desempeñar para bien del país en los próximos años.
El Senado puede hacer esa contribución a la estabilidad política en virtud de su pluralidad, la presencia de liderazgos experimentados, su interés en jugar un papel relevante y sobre todo por la necesidad que existe de legitimar la función política en un momento de la vida del país marcado por muy fuertes turbulencias. La principal, el muy alto nivel de violencia e inseguridad que ha provocado daños gravísimos a la sociedad y que no puede ser resuelto exclusiva ni predominantemente por medio del instrumento coercitivo del Estado. Menos aún en las condiciones de debilidad de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
La otra institución con capacidad para desempeñar esa función legitimadora y estabilizadora es la Presidencia de la República. En parte debe jugar al máximo de sus posibilidades ese papel que la prestigiaría, pero tiene impedimentos que la limitan. El principal es su papel concentrador del poder, intrínseco a su naturaleza y correspondiente a las condiciones de dificultad por las que se atraviesa. Cada acto de concentración del poder será visto y percibido como un riesgo de retorno autoritario y patrimonialista por una sociedad que mayoritariamente ha aceptado, con todos su defectos, el incipiente orden democrático actual.
El Senado no ha tenido ese papel dentro del régimen político. Debe ganárselo. Lo logrará en la medida en la que en sus decisiones quede reflejada la pluralidad en un doble sentido. Por una parte, la expresión numérica de los votos del Senado, donde a diferencia de la Cámara de Diputados existen pesos equivalentes entre la coalición gobernante y la coalición que pueden formar las oposiciones. Por la otra, la representación no formalizada de los resultados de la elección presidencial que expresaron sin lugar a dudas que el nuevo gobierno no contaba con el respaldo mayoritario. Si con toda la inequidad que caracterizó a la elección, la Presidencia se ganó con menos de 40% de los votos, debiera estar claro que una parte del país no se siente representada. Si además existe un descrédito extendido respecto al conjunto de las instituciones, habría que concluir que una parte fundamental de México está o se siente excluido.
El Senado puede hacer valer su pluralidad y dar voz y salida a una parte de esa inconformidad que no tiene una instancia eficaz de procesamiento institucional de sus demandas e inconformidades. De no existir y construirse en la práctica esa campana de resonancia y esa vía de solución, la inconformidad se canalizará crecientemente hacia la única vía que le queda a quienes se sienten excluidos: la protesta en la calle. Protestas habrá y muchas, pero será muy diferente si una parte de éstas, las más significativas, encuentran una vía política o no. La actual legislatura ha dado muestras de que puede reflejar la pluralidad, abrirse a la consulta popular y construir decisiones incluyentes. Podría hacerlo. La prueba de fuego vendrá con las próximas reformas, especialmente la energética, donde se verá si el Senado puede ser en esta coyuntura una institución del Estado que vele por la paz y encuentre vías democráticas de solución de los conflictos.
Senador por el PRD