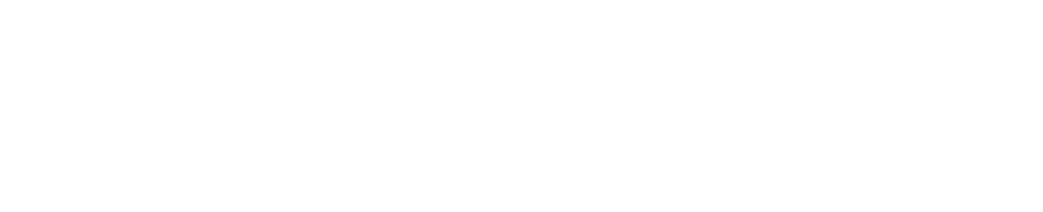El ataque por parte de policías municipales contra estudiantes normalistas ha creado una crisis de confianza en las instituciones del país.
Es una crisis que, a mi entender, alcanza a la clase política en su conjunto.
Los casos de cuerpos de seguridad que se coluden con el crimen organizado no son patrimonio de partido alguno ni respetan ideologías.
Y, sin embargo, no faltan los simpatizantes de corrientes o líderes políticos que han aprovechado la desaparición de los 43 normalistas para tratar de sacar ventaja de la situación.
Hay quienes han querido pintar las expresiones de violencia como el saqueo e incendio del palacio municipal de Iguala como una forma legítima de exigir la presentación con vida de los estudiantes.
Otros han aprovechado para pedir la renuncia del Presidente de la República o han querido vender la idea de que el país está al borde
de la revuelta.
Es imposible negar la gravedad de los hechos de Iguala. El ataque contra un grupo de ciudadanos —y el posterior secuestro de 43 de ellos— por parte de quienes tenían la obligación constitucional de defenderlos habla por sí mismo.
Sin embargo, también es innegable el oportunismo de diferentes personajes frente a esa crisis. Sería ingenuo leer sus críticas sin advertir que, para ellos, la demanda de que aparezcan los normalistas es un medio para lograr otros fines.
¿Por qué lo digo? Es evidente que su obsesión de torpedear al presidente Enrique Peña Nieto —cuyo gobierno sin duda puede ser criticado por la lentitud de la investigación— es mayor que su indignación o reclamo de justicia.
El día de ayer se hicieron notar claramente la politiquería y el sospechosismo en torno de este caso.
Cuando, por fin, el gobierno federal pudo dar con el paradero de quienes son señalados como autores intelectuales del ataque contra los normalistas y la desaparición de 43 de ellos —el exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa—, hubo quien no lo creía; a quien le pareció raro que la pareja hubiese sido detenida en una colonia popular de la Ciudad de México, o quien sostuvo que los Abarca serían simples chivos expiatorios.
También fue común leer ayer en las redes sociales la opinión de que si la detención no se traducía en la ubicación inmediata de los desaparecidos era una farsa. Y hasta la especulación de que las autoridades —de signo izquierdista— de la delegación Iztapalapa o del Distrito Federal protegían a los Abarca en su huida.
Como siempre, se impuso la serenidad y la sensatez de los familiares de los normalistas. Ellos son los más afectados por esta tragedia, pero nunca se les ha visto incendiando, destruyendo o saqueando ni azuzando actos de ese tipo.
Ayer por la tarde, en la Segunda Emisión de Imagen Informativa, entrevisté a Felipe de la Cruz, representante de los familiares, quien en ese momento se trasladaba de Guerrero al DF al frente del grupo, para dirigirse a las instalaciones de la PGR.
Le pedí sus reacciones sobre la detención del exalcalde y su esposa. Me dijo que era muy importante porque retiraba los “pretextos” esgrimidos para no avanzar en la localización de los desaparecidos.
Asimismo, afirmó que la captura de la pareja significaba que la respuesta sobre qué pasó con los 43 normalistas “está más cerca que nunca”.
No es la primera vez que el tono de las declaraciones de los familiares ha puesto en evidencia a quienes se muestran oportunistas al abordar el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.El momento que vive el país es suficientemente delicado para que, con el pretexto de protestar, se generen más conflictos y, peor aún, se busque sacar provecho político de una tragedia.
La protesta y la indignación son parte de nuestra historia y han propiciado cambios sin los cuales sería imposible entender el presente.
Sin embargo, cuando una sociedad es capaz de mirar más allá del reclamo puede aspirar a fortalecer su democracia.
En estos momentos, las prioridades tendrían que ser 1) la búsqueda incesante de los desaparecidos y llevar ante la justicia a los responsables de los hechos, y 2) la construcción cuidadosa de vínculos entre ciudadanos que piensan distinto para apuntalar la casa que todos habitamos.
La politiquería desaparece cuando la mayoría de los líderes y de los ciudadanos actúa con responsabilidad y sin egoísmo.
La suspicacia se borra cuando la autoridad se compromete con la transparencia y el apego a la ley, pensando en el bien superior de la sociedad.
Gobernantes y gobernados tienen tareas importantes que cumplir en esta coyuntura.
Los primeros deben generar las vías de interlocución para escuchar y atender el malestar social que está brotando por varios lados.
Eso implica abrir el abanico de actores más allá de los miembros de la clase política. Pactar con la sociedad, no sólo con los partidos.
Para los segundos, el momento exige rechazar la tentación de la protesta disruptiva, que trastoca el orden democrático, para pensar en un activismo social más efectivo.
Ante esta crisis, el ciudadano debe reafirmarse como agente del cambio. Eso significa empatar su capacidad de protesta con su creatividad para desarrollar formas de participación constructiva.