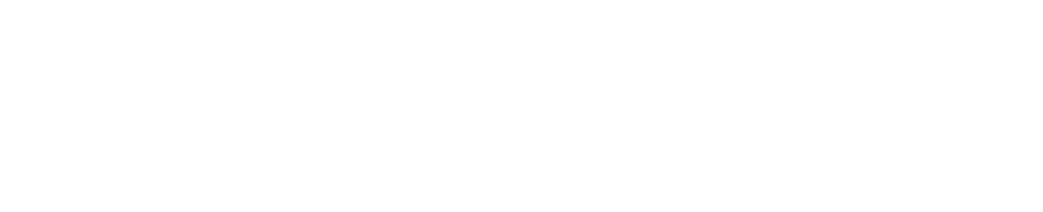Ayer leía por ahí en redes sociales que la “violencia es motor de transformación”.
Tuiteado, por supuesto, por alguien que comulga con las capuchas, el anonimato, los cristales rotos y, seguramente sobre todo, con las bombas molotov.
Yo estoy convencida de que la protesta es una de las estrategias más legítimas que tiene la población para hacer escuchar su voz. Una herramienta para apretar, para hacer presión a quienes toman decisiones en momentos en los que las urnas (la válvula por excelencia de toda democracia) no se encuentran programadas en el futuro cercano.
Es una vía tan legítima como necesaria. Aunque —y hay que decirlo a todas letras— en México la protesta, desde hace décadas, se convirtió en toda una “industria”, en una maquinita de hacer dinero para sus liderazgos, en un trampolín político-electoral y, si me apuran, en parapeto (en algunos estados de la República) del crimen organizado.
Es decir, en México hay una larga tradición de algunos muy vivales de apropiarse de las manifestaciones porque ven en ellas una ventana de oportunidad para jalar
agua a su molino.
Qué mejor que aprovechar un momento de tensión, para colarse por entre las cuarteaduras que se asoman en la pared.
Lo hemos visto y vivido siempre, pero una cosa es aprender a (con)vivir (o solapar en el caso de decenas de autoridades pasadas y presentes) con la nada pequeña industria de la marcha y el plantón, y otra completamente distinta someternos, como sociedad, a una naciente maquinaria del fuego
ciudadano aterrador.
La violencia dentro de las manifestaciones jamás tendrá razón de ser.
Menos aún cuando el origen del grito es, paradójicamente, contra la violencia. ¿O qué argumento ético, racional, objetivo hay para justificarla dentro de movilizaciones que, incluso, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa han pedido que se realicen de manera pacífica?
La violencia registrada en cada una de las manifestaciones, así hayan sido momentos de segundos, también ha evidenciado a todas las partes: por un lado, como escribía ayer Gerardo Fernández Noroña.
“Los jóvenes que están haciendo uso de la violencia en las manifestaciones en torno a Ayotzinapa son jóvenes terriblemente
indignados.
Hartos de la impunidad, de la corrupción, de la injusticia, de la desigualdad…”, aunque tampoco pecaremos de ingenuos. No podemos pensar que estas explosiones de violencia provienen exclusivamente de un clamor de justicia que sale de los jóvenes que se manifiestan.
Y es que, justamente, la importante (importantísima) mayoría de los manifestantes exige que, de una vez por todas, se concrete la demanda de un completo Estado de derecho (éste anotado en el primer lugar de la lista de pendientes históricos), y los más sensatos y asertivos saben que la peor manera de hacer escuchar su reclamo sería, precisamente, violentándolo.
Las deficiencias y abusos que las autoridades policiacas han mostrado al respecto están también anotados ahí.
Se les han ido de las manos las manifestaciones y sus protocolos para controlarlas. Muchas de las detenciones han sido arbitrarias, o al menos cuestionables.
Arrestos que al paso de los días se convierten en archivos que van a parar al expediente de lo absurdo, o peor aún, a la hoguera de la protesta misma. Todos los detenidos han sido liberados. Algunos porque, en efecto, eran inocentes y no había pruebas en su contra. Otros porque, aún habiéndolas fueron liberados con la fianza que el ahora muy permisivo Código Penal del DF es para con este tipo de delitos, considerados (gracias a la “ley Padierna”) como “delitos no graves”.
Y otros más, como sucedió con el caso de Sandino Bucio (que hoy sabemos es hijo de empleados de Martí Batres y Clara Brugada, connotados dirigentes de Morena), y quien reconoció públicamente ser el que aparecía en las fotografías tomadas el pasado 20 de noviembre.
El que lanzó “objetos con fuego” en la movilización que acabó en gresca a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Libre no por su inocencia, sino por los errores cometidos a la hora de su detención. Claramente, las policías en México todavía no están lo suficientemente entrenadas para realizar arrestos impecables (en completo respeto a los derechos del detenido y en pulcro apego al procedimiento legal).
También imagino que, particularmente a mitad de las grescas, a los elementos de seguridad se les debe dificultar tampoco
responder con violencia a la violencia.
Está científicamente probado: la violencia es contagiosa, y más, cuando de por medio hay tanta testosterona.
El problema, de ambos lados, policías y manifestantes, es que están llegando a un estadio en el que es pura testosterona, y nada
de neurona. Y eso no nos conviene a nadie: ni a los que marchan para exigir legalidad ni a los que envían iniciativas para atender al reclamo.
Porque mientras las partes se sigan comportando para demostrar (machos alfa) quién es el “más fuerte” (con el tolete o con la molotov en mano), y de no detener esta tendencia a la brevedad, no nos quedará más que hacernos a la idea de que la única ley que terminará por imperar, será la ley de la selva.
Y, entonces sí, adiós definitivo al multiaclamado Estado de derecho…