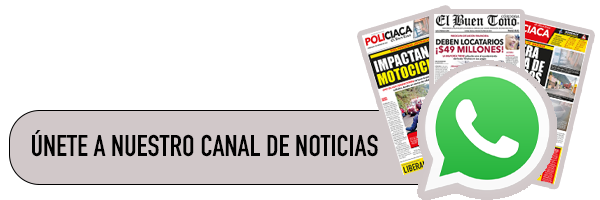En lo que va del año 2025, México ha registrado un total de 84 casos de malaria, también conocida como paludismo, una enfermedad transmitida principalmente por la picadura del mosquito infectado Anopheles. Hasta la semana epidemiológica 28, los casos se concentran principalmente en dos estados: Chiapas, con 83 contagios, y Oaxaca, con 1 caso confirmado.
Aunque en los últimos seis años se había reportado una tendencia a la baja —con solo 44 casos en 2023— las cifras han dado un giro preocupante. Durante 2024, el país reportó un incremento significativo, con 608 casos, lo que representa un aumento del 103.34% en comparación con el año anterior.
La Secretaría de Salud señala que este repunte está relacionado principalmente con el aumento en el flujo migratorio, que ha contribuido a la expansión de la enfermedad. Los casos confirmados en 2024 por Plasmodium vivax, el parásito causante más común de la malaria en México, se distribuyeron principalmente en Chiapas (247), Oaxaca (12), Campeche (4) y Chihuahua (2).
Chiapas, uno de los estados más afectados, reportó casos en al menos ocho municipios: El Bosque, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó, San Juan Cancuc, Simojovel y Sitalá. Por su parte, en Oaxaca la presencia se ha concentrado en San Pedro Tapanatepec.
En cuanto a casos importados, en 2024 se notificaron 608 y hasta la semana 28 de 2025 ya se reportan 15 casos. Lamentablemente, este año se han registrado tres defunciones por malaria causada por Plasmodium falciparum, dos en Quintana Roo y una en la Ciudad de México.
¿Qué es la malaria y cómo se transmite?
La malaria es una enfermedad causada por un parásito del género Plasmodium, transmitido principalmente a través de la picadura de un mosquito hembra infectado del género Anopheles. También puede transmitirse por transfusiones sanguíneas, uso de agujas contaminadas, trasplantes de órganos y de madre a hijo durante el embarazo.
Los síntomas más comunes son fiebre, sudoración, escalofríos y vómito, que suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la picadura.
Para diagnosticarla, se utiliza principalmente la microscopía de frotis sanguíneo, que permite detectar y medir la infección en tiempo real. En zonas rurales o con menos acceso a laboratorios, se emplean pruebas rápidas, aunque sus resultados deben confirmarse con microscopía para mayor precisión.
Vigilancia y prevención, clave para contener el avance
Frente a este incremento, la Secretaría de Salud recomienda estar alerta ante síntomas compatibles, especialmente en zonas con presencia de la enfermedad. La prevención incluye el uso de mosquiteros, repelentes y medidas para evitar la proliferación del mosquito Anopheles.
El monitoreo constante y las campañas de información serán fundamentales para controlar y reducir los contagios en las regiones afectadas.