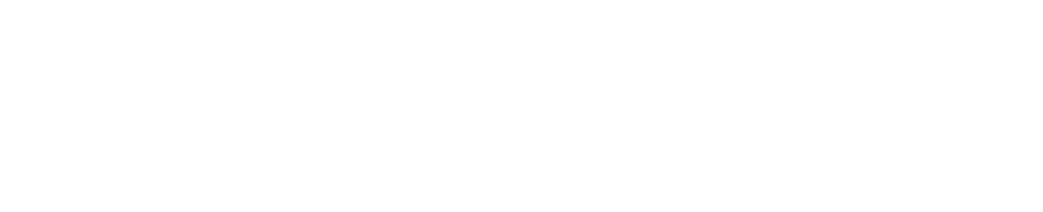por Javier García-Galiano
“Los muebles son animales fidelísimos”, descubrió Eliseo Diego en La Habana, “¿acaso no acompañan el dormir, en la madrugada, cuando aún no se ha nacido?” También Juan José Arreola creía que en ellos se depositaba más que los recuerdos cotidianos. “Pienso en tí”, le escribió íntimamente a Sara, cuando la cortejaba para que fuera su esposa, “que estás en tu pueblo y en tu casa. En esa casa que amas tanto porque en ella transcurrió tu niñez, porque en ella aprendiste a ser, día por día, la persona que eres y que yo amo. Cada pieza, cada mueble, cada planta, guarda un recuerdo tuyo, alegre o triste. Todas las cosas de tu casa están llenas de tu vida, y ahora que las miras de nuevo te van diciendo algo de tí misma que acaso habías olvidado. Los objetos que nos rodean son más fieles que nuestra memoria. Mudos testigos, un día nos devuelven la imagen que contemplaron. Nos traen a la memoria las viejas escenas de nuestra vida”.
Las historias que pueden sugerir asimismo los muebles con frecuencia parecen incipientemente enigmáticas, como aquella que apuntó Anton Chejov en su cuaderno de notas: “Había contra los muros una hilera de sillas nuevas, recién compradas, en las que nadie se había sentado todavía”.
Glenn Gould, se sabe, requería de una pequeña silla para tocar el piano. Era la misma que había usado de niño y lo acompañaba, con una fidelidad mayor que la de su perro. Viajaba con ella y una fotografía revela la relación afectuosa que mantenía con ella.
Una silla puede ser asimismo un símbolo. No sólo aquella que representa una autoridad. Como el lugar que le corresponde a cada uno en la mesa, una silla conforma con frecuencia una identidad. En esa invención útil, que depara algo más que el reposo, se depositan consuetudinariamente rasgos ignorados de una persona. La silla querida suele convertirse en una parte esencial de quien la cultiva. El equipal en el que se sentaba Salvador Elizondo los últimos decenios de su vida también importaba una de sus señas de identidad, y como una mecedora, como una cama, como un bastón, como un paraguas, termina convirtiéndose en la presencia de una ausencia, en una evocación ineludible.
Entre las cajas de envases vacíos de cerveza y refresco, costales viejos, algún librero en desuso, el cloro y la sosa cáustica, en las bodegas del hotel Plaza de Santa María había también camas desarmadas, lámparas desvencijadas, ruletas descompuestas, barajas y cubiletes incompletos, sillas y mesas apiladas, servilletas y saleros olvidados.
Las bodegas se hallaban en sótanos olorosos a humedad, en los cuales predominaba el desorden. Sin embargo, uno de ellos estaba vacío. Tenía una ventanilla empolvada por la que se filtraba una luz tenue que apenas iluminaba una silla solitaria.
Se trataba de una silla indistinta de madera, pintada de café oscuro, que carecía incluso del encanto que a veces otorga la simplicidad.
El garrotero al que había extorsionado para que me guiara por esos recintos recónditos, me dijo de pronto, con un asomo de terror, que, “por favor”, no la tocara… “Por favor”, repitió susurrando, como temeroso de violar un secreto, “no lo haga; no la toque…” Y se apresuró a cerrar el sótano con doble llave sin poder disimular cierto desasosiego.
Algunos días después, el doctor Díaz Grey se atrevió a confiarme en el Berna que en esa silla se cifraba la presencia de un mago: Ilia Vasilievich Karpov. Nadie se atrevía a destruirla porque, según me dijo el facultativo, “la destrucción de una silla importa la destrucción de algo del rastro de un hombre”.